 Entrevista a Lucía Morett, sobreviviente Del ataque a las Farc en marzo pasado
Entrevista a Lucía Morett, sobreviviente Del ataque a las Farc en marzo pasado
“Voy a quintuplicar fuerzas por cada amigo muerto”
Blanche Petrich / I
En los campamentos guerrilleros de Colombia se llama caleta a una cama grande hecha de tablones, con un toldo encima, donde duermen una o más personas. El primero de marzo de este año, los responsables de atender a los numerosos visitantes que llegaban al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Sucumbíos, territorio de Ecuador, asignaron una de esas caletas, entre los árboles, para las dos mexicanas recién llegadas, Lucía Morett y Verónica Velázquez. Los tres varones –Juan González, Fernando Franco y Soren Avilés– fueron hospedados a pocos metros de ahí.
Vero y Lucía se durmieron, rendidas por la larga caminata a través de la selva. Lucía se despertó bruscamente por una sacudida de tierra, un estruendo, un estallido, un árbol enorme incendiándose frente a ella. Extendió el brazo buscando a su compañera. No había nadie en la caleta. ¿Era un rayo o qué? Segundos después otra violenta sacudida, más fuego. “Le gritaba a Verónica y no estaba. Hasta ahora no me explico qué pasó. ¿Por qué ella murió y yo no? ¿Se levantó durante la noche y no estaba a mi lado cuando empezó el bombardeo? ¿La fuerza de la explosión la aventó lejos?”
Es el relato de Lucía Morett Álvarez en el vuelo que la trae de regreso a México desde Nicaragua, con escala en El Salvador. Hace cerca de ocho meses, en abril, tuvo que acogerse a la protección del gobierno de Managua por la amenaza de una demanda penal en su contra, por terrorismo, que había aceptado la Procuraduría General de la República.
“No, yo no he cometido ningún delito ni tengo por qué esconderme de nadie”, dice de pronto con una fuerza inesperada. La aeronave ya sobrevuela la nata marrón que cubre a la ciudad de México al atardecer de este miércoles. Ya no es la voz quebradiza de alguien que parece que en cualquier momento va a llorar. “Yo soy una víctima. Y voy a quintuplicar mis fuerzas, una por cada uno de mis amigos muertos y una más por mí, para que se sepa quiénes fueron los verdaderos criminales. Porque ese primero de marzo se cometieron muchos delitos y tiene que haber justicia”.
Al salir de Nicaragua, finalmente, la joven universitaria decide hablar públicamente en detalle de lo ocurrido en el campamento donde murieron más de 23 personas, entre ellas cuatro mexicanos y el número dos de las FARC, Raúl Reyes. Antes, en Managua, acató una condicionante de las autoridades que le dieron protección, de mantener “bajo perfil”. Incluso en la víspera de su viaje, el responsable de atenderla, Rafael Ortega, hijo del presidente Daniel Ortega, le prohibió conceder la entrevista que este diario había solicitado.
Aquella noche –sigue relatando–, al principio no se dio cuenta que estaba herida. “Sentía el pantalón roto y caliente, mojado. Vi que era sangre, pero nada me dolía. No podía levantarme ni moverme. Me caían cosas encima. En medio del bombardeo hice todo por tranquilizarme. Oía los aviones pasar una y otra vez. Me puse una mochila sobre la cabeza y miraba las lucecitas de mi reloj, minuto a minuto: las 12 y media, ya pasaron 10 minutos, media hora. Tenía puesta la esperanza en el amanecer. Supe, no sé como, que no me iba a morir. Pensaba en que Verónica estaría por ahí y me pasó por la mente que dentro de poco las dos nos íbamos a estar acordando del susto. A las tres volvieron los aviones, el segundo bombardeo. Lamenté no haber hecho algo por alejarme de ahí, aunque fuera arrastrándome. Fue aterrador. Después de un rato oí los helicópteros que barrían la zona con disparos. Alguien muy cerca de mí se quejaba horrible. Pude darme cuenta que estaba muriendo. Luego, silencio. Más tarde oí a la tropa acercarse, disparando. Cerré los ojos con fuerza y me quedé inmóvil, bocabajo, haciéndome la muerta. En medio de la balacera alguien gritó: ¡Estoy herido, ayuda! Luego más disparos y nada más. Por eso digo que los militares colombianos ejecutaron a varios heridos. Porque lo oí”.
Lucía tiembla de pies a cabeza, pero ya que empezó a hablar, durante una escala en el aeropuerto salvadoreño, nada la detiene. “Uno de los soldados dijo: aquí hay una hembra, está viva. Me rodearon y uno me advirtió: No se mueva, somos el ejército colombiano y le estamos apuntando, no intente nada, levante los brazos, deje el arma”.
Trato a los heridos de guerra
Días después, el ministro de Defensa de Colombia Juan Manuel Santos, exhibió un video sobre la operación Fénix. Imágenes tomadas con una cámara de visión nocturna muestran a Lucía tirada en el piso rodeada de soldados que la interrogan y le dan primeros auxilios. El objetivo del gobierno colombiano era demostrar que ofreció “trato humanitario” a la sobreviviente mexicana. Ella tiene las manos al frente, amarradas. Santos explicaba a la prensa, en la exhibición del video, que los guerrilleros la tenían maniatada.
“Es mentira, me amarraron ellos, los colombianos. Me hacían muchas preguntas, sobre todo relacionadas con Reyes. No me creían cuando les decía que yo no sabía nada, que era civil, que apenas había llegado un día antes. Me trataron de mentirosa y me amenazaron. Cuando me revisaron me dijeron que tenía heridas de esquirlas. Yo ni sabía qué era eso”.
Empezó a amanecer. Lucía pudo ver que el toldo estaba achicharrado, que el bosque a su alrededor era un amasijo de ramas y cenizas. Casi a las seis de la mañana llegaron otros hombres con uniforme diferente. “Se va a quedar con ellos, nosotros nos vamos”, dijeron los soldados. Los recién llegados eran de la policía colombiana. La pusieron sobre unas tablas para llevarla, dijeron, adonde estaban los heridos. En el trayecto sólo vio cadáveres. Algunos policías merodeaban, quitándoles sus relojes, buscando sus pertenencias. Le mostraron el cuerpo de una mujer en ropa interior. Tenía disparos en la espalda. Le preguntaban si la conocía. “Me dejaron a 10 metros de ese cadáver”. Poco más lejos vio a una muchacha muy mal herida. Luego supo que era Marta Pérez, colombiana.
Pasaron las horas. Lucía pudo ver cómo desde helicópteros en vuelo bajaban unas camillas y subían algunos cadáveres, dos o tres, no puede precisar. Y los uniformados seguían presionándola con preguntas, sin darle agua, pese al sol, ya en todo lo alto. Las hormigas empezaron a subir por sus brazos y piernas ensangrentados. Los hombres la desvistieron pare cambiarle la ropa, aprovechando para hacer comentarios sexuales, agresivos. Pasado el mediodía, después de varios intercambios de mensajes por radio, se pusieron nerviosos. “Limpien huellas, vámonos”, fue la orden.
“Yo me angustié mucho. Si nos dejaban ahí, cómo íbamos a sobrevivir. Les decía que nos tenían que sacar de ahí, pero ni caso. Prefirieron llevarse cadáveres como trofeos. Nos abandonaron”. Eran las tres de la tarde del primero de marzo.
Esa era la guerra
En ese momento Lucía se dio cuenta de la gravedad de sus heridas. La ropa estaba empapada. Se puso una sábana debajo del cuerpo y al poco rato también estaba chorreando sangre. Y los cadáveres a su alrededor empezaron a hincharse. “Las moscas, las hormigas, los zopilotes. Y ese olor horrible que me daba repulsión y amor al mismo tiempo, pues sabía que eran mis compañeros. De Juan, estaba segura que había muerto porque los soldados me enseñaron su credencial y me lo dijeron. A Fernando creí verlo entre los cadáveres, aunque no estaba segura. De Vero y Soren no sabía nada.”
Pasaron varias horas antes que volvieran a escucharse las aspas de otros helicópteros. Sus ocupantes sobrevolaban sin ver a las dos sobrevivientes. Lucía, como pudo, se arrodilló y ondeó una camiseta. “Es que sabía que si se iban nos íbamos a morir”. Al poco rato aparecieron, entre la espesura y las ruinas, otros soldados. Estos llevaban insignias del ejército de Ecuador.
“El trato fue otro. Nos hicieron unos techitos para protegernos del sol, nos dieron agua, me acercaron mi mochila donde tenía un Gatorade. Ya oscurecía cuando un enfermero me hizo unas primeras curaciones. Otro joven soldado se pasó la noche a mi lado, sosteniéndome la mano, platicando de cualquier cosa, de deportes, de su mujer, para disipar mi terror”.
Amaneció el segundo día de Lucía en la selva. “Los soldados buscaron mis cosas, unos títeres de artesanía que había comprado, mi mochila, un morral. Lo único que no apareció fue mi pasaporte y mi dinero. Yo no quería nada, sólo que me sacaran de ese lugar. Cuando estábamos a punto de irnos avisaron que había otra herida más abajo. Estaba muy grave, con las dos piernas destrozadas. Era Doris Torres, la más joven. Esa muchacha sí estaba amarrada. Entonces empezó un camino muy difícil, por la selva, hacia los helicópteros. Los soldados tenían unas insignias blancas en el brazo para identificarlos como rescatistas. Ese detalle me hizo tomar conciencia de que esa era la guerra. Y que yo estaba en una guerra.”










































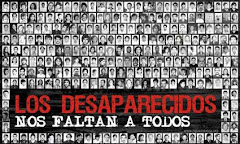













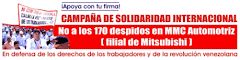








.jpg)











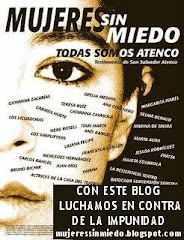




.jpg)


