Así que esto es el odio. Las expresiones de hartazgo que en Egipto o Siria se llaman espíritu ciudadano y primavera democrática en México son
odio ciego, insondable, irracional, insaciable, transferencia equívoca de repudios,
búsqueda iracunda de un responsableo
tono fusilatorio, ya sea en las palabras originales de Enrique Krauze o en la glosa de Héctor Aguilar Camín. Está bien; no nos distraigamos de lo esencial, hagamos como si Felipe Calderón fuera la flor más bella del ejido democrático y dirijamos los reclamos y el odio contra los auténticos e inconfundibles
hijos de puta(la categoría sociológica es del segundo de los personajes mencionados por su nombre). Y para que no quedara duda, el propio Calderón remachó antier con una pretensión de que los reclamos públicos por esta pesadilla (
¡Ni un muerto más!
¡No más sangre!
¡Estamos hasta la madre!) se turnen a la oficialía de partes de los malhechores.
El problema es que este régimen se presenta a sí mismo (y es presentado por sus intelectuales orgánicos) como una acabada democracia representativa y como un estado de derecho, y que tanto en una como en el otro los responsables por la inseguridad son los gobernantes, no los delincuentes.
Estado de derecho: ni en la Constitución, ni en el Código Penal, ni en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, ni en ninguna otra parte de la legislación mexicana encontrarán una sola mención a las facultades de la criminalidad para combatirse a sí misma. Las leyes no lo dicen, pero puede darse por sentado sin temor de meter a la lógica en los tambos del Pozolero: la delincuencia existe para delinquir y las autoridades existen, entre otras cosas, para evitarla o para identificar, perseguir y capturar a sus protagonistas, fincarles cargos y presentarlos ante los tribunales (sin descuartizarlos con disparos de bazuca, sin torturarlos, sin secuestrarles a los familiares, sin fabricarlos como delincuentes); ah, y también existen para garantizar la seguridad pública y la paz interna, y para ver que se cumpla con esa tontera populista llamada derecho a la vida
que, según parece, nos corresponde a todos.
Democracia representativa: a ver, lleven sus razonamientos a fondo y explíquennos en razón de qué la sociedad puede y debe exigir a los criminales que rindan cuentas, como no sean las que deban o quieran exponer ante un juez. Dígannos cómo hacerle para manifestarnos en las sedes oficiales de los capos. Cuéntennos cómo demandarles el incumplimiento de un mandato que ni les hemos dado y que ni siquiera ostentan aunque sea robado. Platíquennos cómo organizar un diálogo entre pancartas y narcomantas, entre consignas y ráfagas de cuerno de chivo, entre expresiones de repudio y misiles antitanque.
Lo que un buen pedazo de la ciudadanía sí sabe, aunque no tenga doctorado ni haya leído a Max Weber, es que uno paga impuestos aunque sean desmesurados, se somete a la policía, si los abusos no son excesivos, está dispuesto a tolerar las frivolidades derrochadoras de los gobernantes e incluso puede llegar a perdonar fraudes electorales, con tal de que los monitos del poder hagan la parte más básica de su chamba, que consiste en darnos protección frente a la delincuencia: que no nos maten, y si nos matan, que el asesino no se quede tan campante; que no nos quiten nuestras viviendas, de nuestros barrios y de nuestras poblaciones, y si lo hacen, que haya una oficina de policía abierta para ir a denunciar el despojo sin temor a que el cuate de la ventanilla, o el que contesta el teléfono, vaya a resultar socio furtivo de los delincuentes que nos ofendieron.
La idea estúpida de que la sociedad debe defender al gobierno de los criminales (cuando es el gobierno el que tendría que defender a los ciudadanos de los criminales, y no faltan, por desgracia, quienes empiezan a pensar que tal vez los delincuentes no sean del todo inútiles para defendernos de los desmandes de un poder público en plena disolución) se complementa muy bien con una consigna puesta en boga por el calderonato y sus corifeos: la de la corresponsabilidad
ciudadana para la seguridad. Con la pena, pero la fracción VI del 89 constitucional es meridianamente clara sobre el individuo en el que recae esa responsabilidad que, por cierto, no está siendo cumplida por Calderón y por lo cual una parte creciente de la nación se lo está demandando. O sea que, dicho sea de paso, esta exasperación que empieza a tomar cauce masivo en calles y plazas no es odio, sino mera observancia constitucional.
Además, está el punto de que si las fuerzas armadas no quieren o no pueden entrar a ciertas zonas bajo control del narco, pues imagínense qué pueden hacer los ciudadanos, autorizados sólo a poseer armas de calibres menudos. ¿Qué sigue, entonces? ¿Promover una reforma legal que permita a la gente común hacerse de munición de guerra, como en Estados Unidos? ¿Invitar a la gente a formar cuerpos armados de autodefensa para que vaya a partirse la madre con los Zetas o La Familia, mientras Calderón formula bromitas del tipo ¡quiero todos los juguetes!
(en referencia a armas de última tecnología) o se trepa a un caza de la Fuerza Aérea Mexicana y exclama ¡Disparen misiles!
?
Buenos están el calderonato y sus intelectuales para eludir responsabilidades y culpar por el odio rampante a los marchistas de siempre
. No. Estos marchistas de siempre
no enlodaron las elecciones, como sí lo hicieron Solá, Krauze y Televisa, entre otros, con sus campañas de odio (¿o mejor ya no nos acordamos del peligro para México
, del mesías tropical
, y antes, de la calumnia insidiosa contra el difunto Samuel Ruiz, etcétera?) No fueron ellos quienes decidieron emprender una guerra que, en el mejor de los casos, era estúpida (porque la mera persecución policial y militar no acaba con el narco: simplemente, le da portunidades de negocio) y, en el peor, perversa (porque era un intento de esta administración por conseguir, en la televisión, y al precio de muchas muertes, la legitimidad que no sacó de las urnas). Tampoco son los inconformes quienes lanzan sobre todos los treinta o cuarenta mil muertos de esta guerra la calumnia póstuma (eran pandilleros
, son delincuentes matándose entre ellos
) que desconoce el principio de presunción de inocencia. Y no han sido los ciudadanos que gritan ¡estamos hasta la madre!
los que han sacrificado al país en aras del negocio fabuloso de las guerras del opio, en las que la potencia extranjera lava el grueso de los dividendos, vende armas como si fueran golosinas en una feria y se hace, además, de abundantes pretextos para la injerencia. Mucha de la gente que ahora exige que no haya ni un muerto más formuló al calderonato, hace cuatro años o más, una advertencia inequívoca: no te metas en esa guerra porque vas a ensangrentar al país a lo tonto, vas a descomponer las instituciones y, a la larga, la vas a perder. Esto no se resuelve con muertos ni con violencia, sino con empleos, educación, crecimiento y combate a la corrupción.
Y ahora resulta que esto es el odio.
navegaciones@yahoo.com • http://navegaciones.blogspot.com


































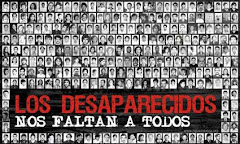













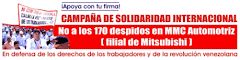








.jpg)











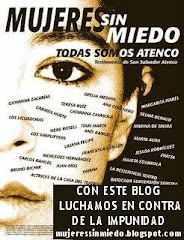




.jpg)


