Por si quedaran dudas al respecto, la propia jerarquía eclesiástica ha manifestado así, en forma inequívoca, su alineamiento con el gobierno calderonista, su condena a los críticos del régimen –en el caso del cónclave “familiar” de días pasados, fueron muchos y diversos–, y su aversión al más amplio movimiento de oposición en el país en la hora presente. En la mentalidad del liderazgo católico, el principio de separación entre las iglesias y el Estado es “arcaico” y quienes defienden la observancia del estatuto legal que consagra la laicidad de las instituciones públicas son miopes, rabiosos, ridículos, intolerantes y “talibanes”.
A propósito de esta última expresión, “talibanes del laicismo”, no parece ser una invención de las esferas del arzobispado de la ciudad de México, sino un préstamo al léxico de los entornos clericales del franquismo católico peninsular, los cuales la vienen utilizando al menos desde 2002 (por ejemplo, la Hermandad del Valle de los Caídos y el Gran Priorato de España) para descalificar los intentos de normalizar la pluralidad religiosa española, en la que conviven cristianos de distintos ritos, musulmanes y otros.
La matriz del denuesto es indicativa de los propósitos que se cobijan en él: preservar una hegemonía católica absolutista sobre sociedades que se han vuelto espiritualmente plurales y cívicamente maduras y que rechazan los empeños clericales –próximos al integrismo, esos sí– por restablecer fueros y poderes terrenos por demás anacrónicos, además de opresivos, reaccionarios y, en muchos casos, incompatibles con los derechos humanos, reproductivos y sociales conquistados en la segunda mitad del siglo pasado.
Al margen de esas consideraciones, el hecho es que a un grupo gobernante descaradamente confesional –actitud violatoria del marco legal republicano que nos rige– se corresponde una jerarquía eclesiástica abiertamente gobiernista que arropa a Calderón ante las críticas y que, ante el principal movimiento opositor del país, se suma a las voces oficialistas que desde hace cuatro años alimentan una implacable campaña mediática contra el lopezobradorismo.
En décadas recientes, la sociedad mexicana ha experimentado un gran desarrollo ciudadano. Ello no necesariamente implica que sea hoy menos religiosa que hace unas décadas, pero sí que ha cobrado conciencia sobre el sitio que deben ocupar los guías espirituales –católicos o no– en la vida pública y en la privada. Sabe, por ejemplo, que las atribuciones de un cura o de un pastor no deben invadir los ámbitos de trabajo de un maestro, de un político o de un ginecólogo, de la misma forma que se espera de esos profesionistas que se abstengan de sugerir a sus alumnos, votantes o pacientes, creencias religiosas en particular.
En este contexto, si la jerarquía eclesiástica pretende contrarrestar la fuga de feligreses que viene padeciendo mediante alianzas tácitas pero obvias con el grupo que detenta el poder, su afán puede resultarle contraproducente. La historia registra que las iglesias que se asumen como parte de alianzas gobernantes suelen experimentar un descrédito considerable ante su propia feligresía. Otro tanto puede decirse, por supuesto, de funcionarios públicos que, por quedar bien con el electorado o en razón de otros cálculos pragmáticos, degradan y desautorizan su investidura republicana al pretender utilizarla para jalar agua al molino de las organizaciones religiosas de su preferencia.
No se puede impedir que los políticos panistas y los dirigentes católicos hagan daño, mediante la ostentación de un maridaje anticonstitucional, a sus propias causas; es condenable y hasta punible, en cambio, que violenten el estatuto laico de las instituciones públicas y el principio de separación entre las iglesias y el Estado.
































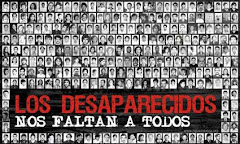













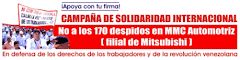








.jpg)











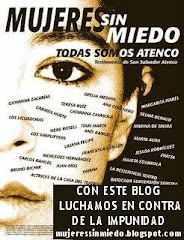




.jpg)





No hay comentarios.:
Publicar un comentario