Ricardo Rocha
Es penoso hablar de la muerte en México porque somos un pueblo discriminatorio y clasista hasta en ese trance
Más allá del oportunismo político del señor que la propuso y que le ha dado gratis ríos de tinta y miles y miles de minutos electrónicos, es una pena hablar de la muerte en este país.
Y no me refiero al lugar común de rechazar por bárbara, inmoral e incivilizada la pena de muerte. Tampoco a que se trata de un retroceso inaceptable e irrealizable por oponerse a los preceptos constitucionales y a las convenciones internacionales. Ni siquiera a la displicencia bravucona de que alardeaba el inolvidable Charro Avitia: “¡En qué quedamos, pelona, me llevas o no me llevas!”.
Es penoso —por no decir vergonzoso— hablar de la muerte en México porque somos un pueblo profundamente discriminatorio y clasista hasta en ese trance. Porque, para empezar, tenemos aquí muertos de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta.
El mejor ejemplo de este ránking macabro es, por supuesto, Juan Camilo Mouriño, un muerto de primerísima al que el gobierno calderonista dedicó un homenaje digno de un héroe histórico y convirtió en un asunto de Estado el desplome de su avión. Por cierto, en la misma tragedia se ejemplificaron los muertos de segunda, como José Luis Santiago Vasconcelos y los otros 13 infortunados cuyo destino fatal no mereció homenaje alguno y tampoco la visita presidencial a su sepelio.
Hay también muertos de tercera, como los de Aguas Blancas, Acteal, El Bosque y tantas otras matanzas en que miles de mexicanos han sido víctimas de la represión, el terrorismo de Estado o la guerra sucia. Y cuyos nombres se han quedado por allí perdidos en el olvido. Condenados a un ostracismo conveniente y convenenciero. Muertos prescindibles según el gobierno en turno, del signo que sea. A ellos se agregan los caídos en el fuego cruzado de la irracional guerra contra el narco.
Y quienes fueron balaceados por el error encervezado de un piquete de soldados en La Joya de los Martínez, Sinaloa; donde los sardos asesinaron a una joven madre y a sus dos pequeños de siete y dos años porque se pasaron el alto en un retén. Tampoco nadie acudió a sus funerales. Ni una sola autoridad municipal, estatal y ni se diga federal. Ni siquiera una condolencia. Para qué.
Y todavía hay muertos de cuarta. Para los gobiernos, que no para sus deudos y la memoria histórica. Como doña Ernestina Ascencio, la de Zongolica, que por decreto presidencial murió de gastritis crónica y de la que en el fango de una mentirosa campaña oficial llegó a decirse de ella que cómo tan viejita y prietita les iba a gustar a los soldados como para que la violaran y luego la mataran.
Y todavía insisten en que la pena de muerte sí se la merecen los secuestradores y asesinos. Y uno se pregunta: ¿por qué nada más ellos? Porque con todo y lo horrendos que son esos criminales, a ver cómo califican a estos otros: los que han saqueado a la nación, amasado fortunas y se han robado hospitales, escuelas y cosechas en forma de cantidades insultantes de pesos en delitos de pluma fuente; qué castigo merecerían los que han condenado a este país a una deuda monstruosa como la del Fobaproa que nos cambió el destino a la baja y que contribuye a matar de hambre a 17 millones de mexicanos que la padecen; cuál sería el castigo para la infamia de todos los gobernantes y representantes populares que salen hinchados de dinero cada que dejan un cargo; y cuáles las sentencias merecidas para los violadores de niños desde la impunidad del poder político y para los torturadores policiacos y para los jueces que condenan a inocentes por encargo y para quienes envenenan el alma y el cuerpo de sus semejantes. Y para los cómplices oficiales de todos ellos.
Por eso y más, qué pena hablar de la muerte en este país.
































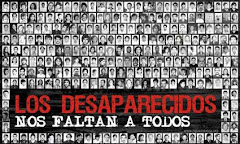













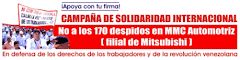








.jpg)











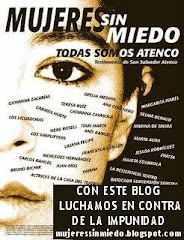




.jpg)





No hay comentarios.:
Publicar un comentario