MÉXICO: LA GUERRA SUCIA, CONTRA LAS MUJERES
Los primeros meses de gobierno de Felipe Calderón se caracterizan por la militarización de las principales regiones indígenas del país y la continuidad de una política de penalización de los movimientos sociales que, en nombre de la “paz social”, pretende justificar la violencia de Estado y la represión. La modificación al Código Penal Federal, aprobada el 26 de abril del 2007, para “castigar el terrorismo” y fijar penas más severas para quienes amenacen la tranquilidad de la población “por cualquier medio violento”, es denunciada como una estrategia más para criminalizar a los movimientos sociales.
El llamado “multiculturalismo neoliberal” que caracterizó el gobierno de Vicente Fox —mediante la apropiación y trivialización de las demandas de los pueblos indígenas— es sustituido ahora por un neoconservadurismo que trata como delincuentes a los indígenas organizados y sustituye la retórica en torno al reconocimiento cultural por un discurso desarrollista contra la pobreza. (El Estado y los indígenas en tiempos del PAN. Neoindigenismo, legalidad e Identidad, Rosalva Aída Hernández, Sarela Paz y Teresa Sierra, coordinadoras, CIESAS-Porrúa, México 2005).
En este nuevo contexto, las mujeres indígenas sufren de manera específica las consecuencias de la militarización del país, al crearse un clima de inseguridad e intimidación, sobre todo en las regiones donde existen antecedentes de organización indígena y campesina. La denuncia de la violación de una anciana nahua de 73 años, Ernestina Ascención Rosario, por parte de cuatro efectivos del Ejército en la Sierra de Zongolica en Veracruz, el pasado 25 de febrero, pone en evidencia el rechazo de la población indígena ante la presencia del ejército en sus comunidades. El debate nacional que este incidente provocó ha convertido al cuerpo de Ernestina en una arena de pugnas políticas entre el gobierno federal, estatal y municipal, donde la justicia parecería ser la última prioridad de funcionarios y gobernantes.
Este caso no es algo aislado. Según informes de Amnistía Internacional, desde 1994 a la fecha se han documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas y campesinas por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca (estados donde hay una gran efervescencia organizativa).
Lo paradigmático del caso es que, una vez más, pone en evidencia el racismo y el sexismo de los grupos de poder y la red de complicidades que posibilita y perpetúa la impunidad en México. Pese a que Ernestina Ascención denunció a sus violadores antes de morir y quince personas —familiares, autoridades comunitarias y médicos legistas—, escucharon su denuncia y dieron fe de los estragos que la violación tumultuaria dejó en el cuerpo de la anciana, Felipe Calderón negó la veracidad de la denuncia sin tener ningún informe médico o legista que fundamentara su versión de “muerte por gastritis”. Como en los viejos tiempos de las monarquías, la palabra del “Supremo” fue suficiente para desmentir el certificado de defunción, las necropsias firmadas por tres médicos legistas, el dictamen del procurador estatal de Justicia de Veracruz y el propio testimonio de la víctima. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de las Mujeres, instancias creadas supuestamente para defender los derechos de las ciudadanas, hicieron eco de la versión oficial. Rocío García Gaytán, presidenta de Inmujeres, descalificó las últimas palabras de Ernestina, ya que fueron expresadas en náhuatl y la mujer estaba moribunda (¡?). Después de un amplio debate nacional sobre el caso, todas las pruebas de la violación parecen haberse esfumado junto con la familia de la víctima.
La misma impunidad y el mismo racismo, encontraron las hermanas Méndez Sántiz, tres mujeres tzeltales violadas en un retén militar en Altamirano, Chiapas, en marzo de 1994; Delfina Flores Aguilar y Aurelia Méndez Ramírez, tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, quienes fueron violadas por cinco soldados el 3 de diciembre de 1997; las 12 mujeres indígenas de la zona de Loxichas, Oaxaca, violadas por efectivos del ejército mexicano en 1997; las mujeres nahuas Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo, de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, interceptadas y violadas por militares en casas abandonadas en abril de 1999; Valentina Rosendo Cantú agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería, en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero, en febrero del 2002; Inés Fernández Ortega, violada en su casa por 11 soldados el 22 de marzo de 2002,en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero; las 23 mujeres agredidas sexualmente en Atenco por fuerzas de seguridad en mayo del 2006; las trece mujeres de Castaños, Coahuila que el 11 de julio de 2006 fueron víctimas de una violación tumultuaria por parte de 20 soldados. Más que de casos aislados cometidos por enfermos mentales, estas cifras y estos nombres dan cuenta de una política de intimidación que utiliza la violencia sexual como arma de desmovilización política. Los cuerpos de las mujeres indígenas se han convertido en campo de batalla para un gobierno patriarcal que desarrolla una guerra no declarada contra el movimiento indígena. Como lo plantea Maylei Blackwell, la violación es una colonización íntima que degrada la sexualidad de las mujeres indígenas. Si en el pasado sus cuerpos fueron la materia prima para forjar la nación mestiza, ahora son el espacio de disputa para darle continuidad a un proyecto neocolonial.
En esta lucha por la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos indígenas y campesinos, las mujeres mantienen una importante participación. Las fotos de las mujeres zapatistas enfrentando al ejército han dado la vuelta al mundo. En la coyuntura actual oaxaqueña, las mujeres fueron las encargadas de tomar la radio universitaria y durante tres meses fueron voces femeninas las que diariamente transmitieron desde Radio Caserola las demandas de destitución del gobierno de Ulises Ruiz y los llamados a mantener la resistencia.
La participación de las mujeres en el movimiento zapatista y en movimientos como los de Atenco y Oaxaca, han venido a trastocar los roles de género al interior de las comunidades, y a confrontar las políticas excluyentes del Estado mexicano. No es casual entonces que ante el “peligro desestabilizador” los poderes locales y nacionales centren su violencia en las mujeres. El nuevo colonialismo del gobierno mexicano se está valiendo de la violencia sexual para sembrar el terror e intimidar a las mujeres organizadas.
Análisis de género en otras regiones militarizadas como el de Davida Wood en Palestina o Dette Denich en Sarajevo, señalan que en contextos de conflicto político militar la sexualidad femenina tiende a convertirse en un espacio simbólico de lucha política y la violación sexual se instrumenta como forma de demostrar poder y dominación sobre el enemigo.
Chiapas, Atenco, Guerrero y ahora Oaxaca no son una excepción: la militarización y la paramilitarización afectan de manera específica a las mujeres en esta guerra sucia no declarada. Desde una ideología patriarcal, que sigue considerando a las mujeres como objetos sexuales y como depositarias del honor familiar, la violación, la tortura sexual y las mutilaciones corporales son un ataque a todos los hombres del grupo enemigo. Al igual que los soldados serbios, las fuerzas represivas del Estado mexicano “se apropian de los cuerpos de las mujeres simultáneamente como objetos de violencia sexual y como símbolos en una lucha contra sus enemigos hombres, reproduciendo esquemas de los patriarcados tradicionales, en los que la ineficacia de los hombres para proteger a sus mujeres, controlar su sexualidad y sus capacidades reproductivas, era considerada como un símbolo de debilidad del enemigo” (Dette Denich, en el libro colectivo Feminism, Nationalism and Militarism, 1995).
Todos estos casos de violación sexual por parte de militares o fuerzas de seguridad, que parecen sacados de un expediente sobre la represión en Guatemala, han sucedido en el México de la “transición democrática”, mientras el gobierno mexicano firma varios convenios internacionales sobre la violencia contra las mujeres. Estos compromisos han sido letra muerta y no han limitado ni frenado a las fuerzas represivas del Estado.
Esta política de “dos caras” caracteriza al gobierno de Felipe Calderón, pues por un lado el Congreso aprobó en febrero pasado una de las leyes contra la violencia de género más avanzada de América Latina y del mundo, elevando la violencia feminicida al plano normativo de lanación, a la vez que mujeres activistas de Atenco y Oaxaca siguen encarceladas y las violaciones sexuales cometidas durante los operativos policiacos y militares siguen sin castigarse.
La apropiación e institucionalización de los discursos en torno a la equidad de género por parte del Estado mexicano, despojándolos de su radicalidad crítica nos lleva a pensar en la necesidad de reivindicar la denuncia del colonialismo como parte de la crítica feminista. Urge construir alianzas entre el movimiento feminista y el movimiento indígena para denunciar y desarticular las estrategias neocoloniales que usan la violencia sexual como herramienta contrainsurgente. La libertad de los y las presas políticas debe de ser una demanda urgente de las organizaciones feministas, pues la integridad física de quienes denunciaron la violencia sexual estará en peligro mientras continúen presas.
Durante el conflicto magisterial en Oaxaca, 153 mujeres han pasado por las cárceles y muchas de ellas han sido víctimas de violencia física y psicológica. Trece mujeres participantes en el movimiento continúan desaparecidas y 64 activistas siguen presos. En el caso de Atenco, 29 activistas siguen en la cárcel, entre ellos cuatro mujeres.
En el contexto político actual, recuperar la radicalidad de la crítica feminista resulta fundamental ante una política de Estado que utiliza los cuerpos de las mujeres indígenas y campesinas como campo de batalla de una nueva guerra sucia que en estos momentos específicos se libra en distintas regiones de México.
































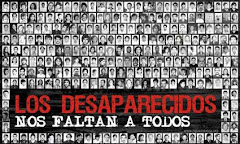













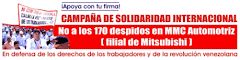








.jpg)











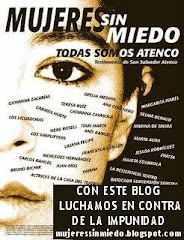




.jpg)





No hay comentarios.:
Publicar un comentario